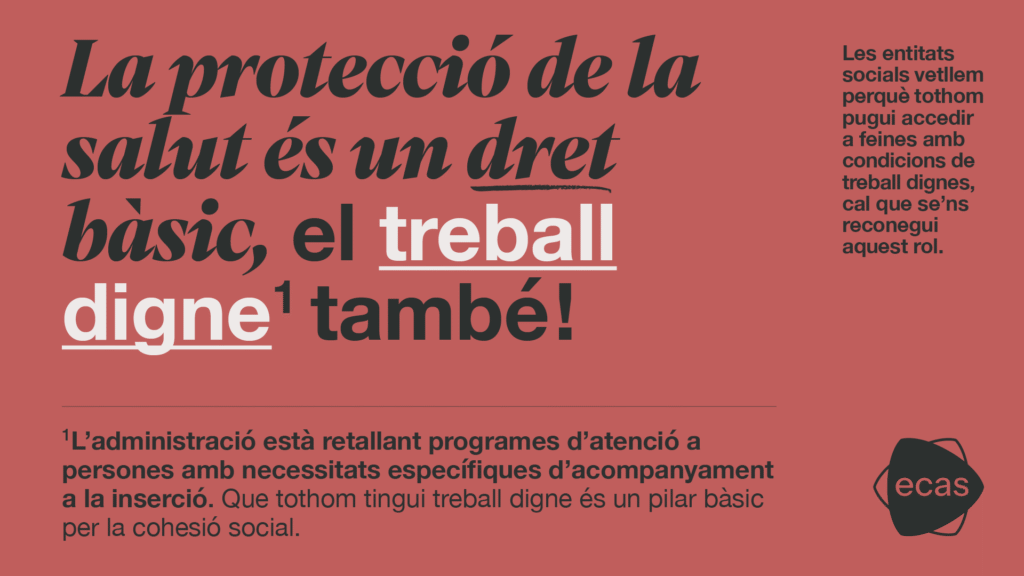Convit/e núm 6: Fronteras

Este octubre ha salido a la luz un nuevo número de Convit/e, la revista de Mescladís, y lo hace con una pregunta urgente: ¿cómo podemos seguir pensando las fronteras tal como nos las han contado? Este número nos invita —o incluso nos desafía— a romper con esa mirada rígida que convierte la frontera en un muro, en una maquinaria de exclusión, en una arquitectura del miedo. Nos propone imaginar otras posibilidades, otros horizontes, otros modos de convivir.
Desde la primera página, la revista se presenta como algo que se mueve y transforma: gas, líquido y sólido. Pensamiento que fluye. Ideas que escapan de los marcos establecidos. Reflexiones que desbordan y erosionan la narrativa única que asocia migración con amenaza. Convit/e es, en esencia, una invitación a desobedecer esas lógicas, a recuperar la imaginación política y a escuchar las voces que sobreviven, resisten y crean más allá —y a pesar— de las fronteras.
Imaginar otros horizontes
Martín Habiague (Mescladís)
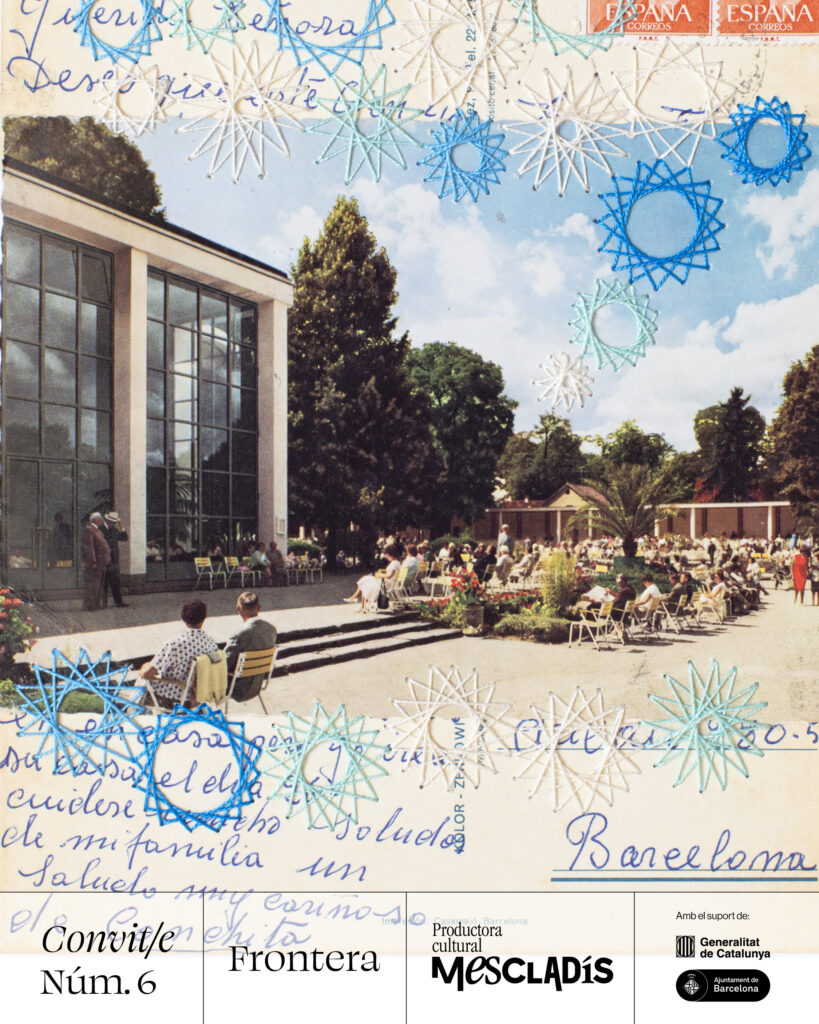
Vivimos en un tiempo en que la frontera ya no es solo una línea trazada en un mapa. Es un dispositivo político, una arquitectura del miedo, una maquinaria que clasifica, impide, disuade. Es, cada vez más, un muro mental antes que físico. Lo que más nos concierne —desde Mescladís, desde nuestra práctica cotidiana con la migración, la cultura y los derechos— es que la forma en que gestionamos estas fronteras responde a una lógica bélica: una guerra al migrante. Esta lógica se ha consolidado durante décadas hasta parecer incuestionable. Como si hubiese sido dictada por los dioses. Como si no hubiera existido, ni pudiera existir, otro modelo. Hemos naturalizado el control, la exclusión, la vigilancia. Hemos aceptado que Frontex —con su presupuesto creciente y su opacidad sistémica— se nos presente como solución cuando en realidad es parte del problema.
Pero, ¿por qué no somos capaces de imaginar otra manera de entender las fronteras? ¿Y si el problema no fueran los cuerpos que cruzan, sino las ideas que no se mueven? ¿Y si el verdadero colapso no estuviera en los sistemas de acogida, sino en nuestra imaginación política?
Este modelo no funciona. Lo vemos cada día. Las personas migrantes seguirán moviéndose, aun cuando eso implique jugarse la vida. Europa responde a una opinión pública inquieta con una puesta en escena: muros, visados, detenciones, externalización de fronteras. Lo hace desde hace más de 40 años. ¿Ha funcionado? No. Porque migrar es una necesidad, un derecho, un impulso humano. Y no, no es una invasión ni una amenaza. Es una constante histórica. Lo que sí es nuevo —y trágico— es la respuesta letal: más de 29.000 personas han muerto intentando llegar a Europa desde 2014. Una tragedia ignorada que debería escandalizar al continente. Una tragedia que avergonzará a futuras generaciones.
En paralelo, se erosiona el derecho al asilo. En España, tres de cada cuatro solicitudes de refugio son rechazadas. Personas que huyen de violencias extremas quedan en situación irregular, perdiendo sus derechos, su voz, su dignidad legal. Y no basta con cruzar la frontera. Las lógicas de exclusión continúan dentro. Desde el maltrato administrativo —citas imposibles, leyes que cambian, papeles que no llegan— hasta la dificultad de validar estudios y trayectorias vitales. Se impone un clima de sospecha legal y social que bloquea el reconocimiento de la diversidad como parte esencial de nuestra identidad colectiva.
Sin embargo, seguimos aquí. Luchando, creando, aportando. En la cocina o en el aula, en la calle o en los escenarios. Lo migrante no es un problema, sino una posibilidad. Una riqueza, una promesa y una realidad. Porque lo que sí funciona —aunque no se diga— es el aporte de las personas migrantes, tanto en los países de origen como en los de destino: remesas que sostienen economías enteras, creatividad, conocimiento, resiliencia, crecimiento. En Europa y en ciudades como Barcelona, con una población envejecida y sistemas sociales en tensión, las personas migrantes somos imprescindibles. ¿Por qué se niega ese hecho con tanto empeño?
Aquí se da una paradoja cruel. Si Europa dejara de ser atractiva para migrar, no lo veríamos como una victoria del control fronterizo. Sería un síntoma de decadencia, lo consideraríamos un fracaso. Haríamos congresos con economistas, sociólogos y empresarios para buscar soluciones. Y, sin embargo, hoy se celebra lo contrario: que se detenga, se bloquee, se expulse. ¿Cómo hemos llegado a ese delirio? Estamos atrapados en una narrativa única que presenta la migración como amenaza, carga o anomalía. Pero esa narrativa es falsa. Y nos impide pensar.
¿Cuáles son las consecuencias políticas, sociales y culturales de no atrevernos a imaginar otro horizonte? ¿Quién se beneficia de esa parálisis? Ha llegado el momento de desobedecer ese marco. De preguntarnos no cómo controlar la migración, sino cómo acompañarla con justicia. De dejar de hablar de integración como si hubiera una sola cultura a la que adaptarse, y empezar a hablar de convivencia, de reciprocidad. Migrar no es una excepción: es la historia misma de la humanidad. No se trata de abrir o cerrar fronteras como si fueran compuertas. Se trata de abrir las mentes. Y los corazones. De recuperar el derecho a imaginar. De reapropiarnos del derecho a migrar.
¿Y si empezamos por ahí?
Bienvenidas a la Convit/e
Suscríbete a Convit/e
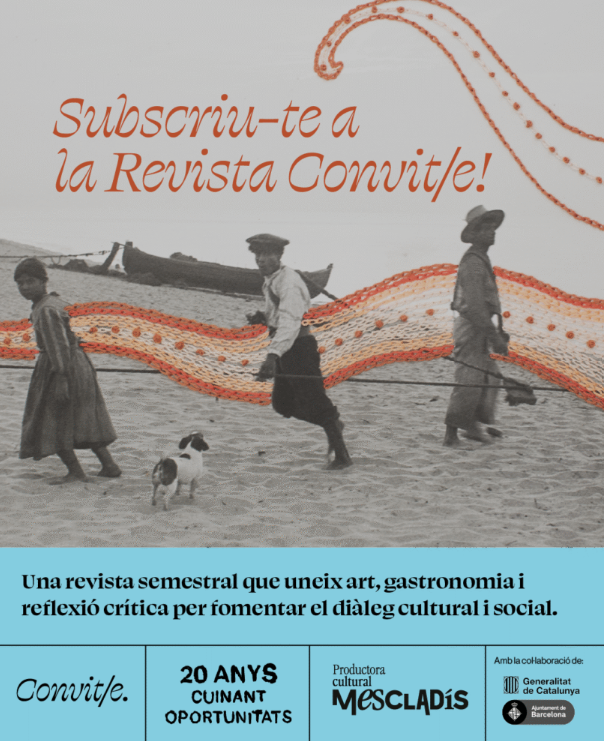
Convit/e es la revista semestral de Mescladís que une reflexión crítica, arte y gastronomía desde una perspectiva intercultural. Con tu suscripción apoyas nuestros proyectos sociales y culturales y recibes:
- 2 números impresos al año
- 1 postal exclusiva
- 1 pequeño obsequio simbólico
COMPARTIR

Hazte soci@
Conviértete en soci@ de Mescladís y apoya nuestras iniciativas por una comunidad más inclusiva y cohesionada.